Gran parte de nuestro éxito como especie se basa en nuestra capacidad para la adaptación que nos permite una movilidad extrema. Desde los helados territorios del norte polar, hasta las selvas cuyo suelo no ve nunca la luz, nada es imposible para nuestra especie. Esta movilidad nos ha permitido sobrevivir. Otros humanos, muy especializados en sus características, no pudieron hacerlo y desaparecieron allí donde proliferaron. Nosotros, no. Si no se puede vivir en un territorio, buscaremos otro. Así se ha hecho durante los miles de años de nuestra existencia.
Otra de nuestras características es la extrema capacidad para competir por los recursos. Con otras especies, con otros humanos y si es preciso con el mismo planeta. Esta competencia casi nunca ha sido pacífica. Hemos exterminado a todo lo que se interponía en nuestra demanda de bienes, fueran otras especies o fueran otros humanos. Nuestra única ley era y es la fuerza.
La Historia está llena de movimientos de humanos entre diversos lugares. Han sido tantos y tan intensos que los experimentos sobre marcadores genéticos que se están realizando en las últimas décadas demuestran que la mezcla de orígenes es extraordinaria y que sólo las poblaciones de la zona originaria, África, tienen una historia genética más sencilla. Aunque también mezclada. Si hasta se ha descubierto que los europeos tenemos un 8% de genes neandertales. Así que colectiva o individualmente, la historia humana es una historia de movimientos de población. Con todas las variables que queramos establecer.
Uno de los modelos más exitosos por su duración ha sido el comercio de seres humanos. Amparado en diversos modelos legales cuyo denominador común es la capacidad de un humano de tener en propiedad a otros humanos. Se llama esclavitud. Los primeros documentos escritos que conocemos datan de hace 4.000 años, pero seguramente el inicio del fenómeno es muy anterior. Y dura hasta nuestros días. Sí, todavía hay zonas con esclavos que se compran y se venden y en nuestras sociedades europeas, abundan los ejemplos de esclavización, sobre todo de mujeres.
En este tiempo, millones de personas fueron forzadas a abandonar sus territorios y desplazadas a veces a muchos miles de kilómetros de distancia. Estas migraciones forzosas han caracterizado nuestra civilización actual. Esclavos capturados en zonas tan alejadas como la cuenca del río Don o del río Congo, acabaron en los mercados de la Córdoba califal. Y luego eran capturados en las entradas de los guerreros cristianos en territorio musulmán. Los españoles, tanto castellanos como aragoneses, tenemos en nuestras calles y plazas nombres famosos de personajes que comerciaron y se enriquecieron con el comercio humano. No nos gusta mucho a los ciudadanos europeos actuales reconocer estos hechos, nos avergonzamos de ellos, pero gran parte de nuestra riqueza proviene de aquellos tiempos y de aquel negocio.
Pero también hubo viajes en sentido contario. En las diversas oleadas de conquista que la historia nos cuenta, se produce un desplazamiento de élites hacia los territorios conquistados. Suele ocurrir que estas elites mantienen una estrecha vigilancia sobre su identidad racial o cultural. Intentando impedir que los habitantes conquistados contaminen la pureza de aquellos que les han conquistado, prueba indudable de su superioridad. Un ejemplo claro son los visigodos en Hispania. Hasta Leovigildo era delito, castigado con la muerte, el que un visigodo se casara con una hispanorromana. Y los visigodos mantuvieron su religión arriana como seña de identidad frente a los católicos. No tuvieron éxito. Al final se mezclaron y su religión se perdió. Los castellanos, cuando desarrollaron el modelo colonial, hubieran deseado mantener la misma distancia respecto de los indígenas americanos, pero la escasez de mujeres y la inteligencia de la monarquía de integrar a las élites indígenas en la nobleza hizo que la mezcla fuera mucho mayor. Ahora bien. Con la población esclava africana, ni hablar de mezcla. Hubo otros modelos más expeditivos, por ejemplo en las colonias británicas.
Así que tenemos movimientos territoriales y estratificación social basada en la raza o la cultura. Como vemos no hemos inventado nada y nuestra sociedad actual se mueve en los mismos parámetros esenciales que los que han motivado la movilidad durante miles de años. Alguien vive mal en un sitio y se quiere ir a otro sitio por las buenas o por las malas. Alguien quiere lo que otros tienen, por ejemplo, fuerza de trabajo, riqueza, territorio y se lo quita de la manera más barata posible. Con estas dos variables, podemos encontrar infinidad de variables.
La situación actual tiene características propias. Algunas muy nuevas y otras que ya se dieron en otros tiempos. Entre las nuevas tenemos la existencia de un código ético y moral escrito. La Declaración de Derechos del Hombre (DDH), probada en 1948, establece un marco de referencia que dicta que no hay ningún humano sin derechos. Esto es muy nuevo. Lo más cercano son algunas regulaciones religiosas, pero que siempre tenían excepciones. Por ejemplo, los no creyentes. También algunas regulaciones legales, como la Constitución de EE. UU., pero que no incluía a los esclavos. Lo nuevo es la universalidad del derecho. Esto está bien.
Otra característica que no es nueva, pero que debemos tener en cuenta, es que la explotación de la población considerada inferior vuelve a desarrollarse en el territorio considerado suelo natal de la población que se considera superior, ya que esta no necesita moverse de donde está. Mientras el planeta se lo permita. Así que la importación de población es la norma. Ya no es necesario enviar batallones de guerreros a conquistar los recursos naturales lejanos. Pero la fuerza de trabajo se necesita ahora en los territorios de privilegio. Esto lo hacían los romanos que extrajeron millones de esclavos en sus conquistas para que cultivaran sus granjas en la península itálica.
Seguramente la característica más llamativa de la situación actual es que las poblaciones a explotar se desplazan voluntariamente a las zonas de explotación. De esto no hay muchas referencias históricas. La razón que lo explica es clara. El éxito de las culturas europeas, incluyendo aquí a EE. UU., Canadá, Australia, etc. explotando los recursos de determinadas zonas del planeta, ha sido tal, que la diferencia de renta es escandalosa. Así que vivir en las zonas de alta renta se ha convertido en un deseo irresistible para aquellos que viven en zonas de renta baja. Además, recordemos que hay una relación directa entre la calidad de la renta y la calidad de vida y de libertad personal. Así que Ley número uno. Ir de donde no se vive bien, a donde parece que se vive mejor.
Y ahí estamos nosotros para aplicar la segunda ley: Queremos lo que ellos tienen. En este caso, fuerza de trabajo. Ellos tienen seres humanos en edad de trabajar y nosotros los necesitamos para mantener nuestro nivel de vida. Así que las dos leyes se juntan para establecer un movimiento de población. Claro, la DDH no nos permite utilizar el viejo recurso, comprarlos en los mercados de esclavos. Así que hemos desarrollado nuevos métodos.
Lo civilizado, lo racional, lo éticamente correcto, lo socialdemócrata, es regular este flujo de personas. Establecer normativas internacionales y nacionales que garanticen derechos y deberes y ajustar estos movimientos a las necesidades y a las posibilidades de cada territorio, tanto el emisor, como el receptor. Bonita ilusión. Por una parte, hay una realidad geopolítica que ha dado lugar a movimientos de millones de refugiados. Un refugiado solo se diferencia de un emigrante en las razones de la salida de su casa. En el momento que llega a cualquier destino, su suerte es la misma. Le deberían amparar las leyes internacionales. Pero no es así. Pero creo que los movimientos de refugiados no son estructurales sino de coyuntura política. Son masivos, espectaculares, dramáticos, pero limitados en el tiempo. Aunque algunos lleven enquistado casi cien años. Lo peor es que cuando se producen, dan lugar a enfrentamientos incluso con los emigrantes económicos situados en los países de acogida. Este es otro tema. La competición entre pobres.
La inmigración es un gran negocio para los países de acogida. Algunos como España lo hemos descubierto, porque nos ha sonado la flauta, otros lo niegan y otros se dan cuenta demasiado tarde como los estadounidenses. No sabemos la cifra real de inmigrantes en España, pero supongamos que hemos recibido unos 7 millones de nuevos habitantes. Estos tienen una edad media de 35 años a su llegada a España. Es decir, durante 35 años otro territorio los ha cuidado, alimentado, criado, educado, en definitiva, ha gastado una importante cantidad de recursos en ellos. Ahora nos aprovechamos de esa inversión nosotros. Los esclavistas descubrieron que era mucho más barato comprar esclavos adultos que invertir en criar esclavos desde niños. Solo se hizo cuando la prohibición del comercio encareció la compra de adultos. Esto lo vemos también, a la inversa, cuando nuestros jóvenes, magníficamente formados, educados, cuidados, alimentados y protegidos durante dos o tres décadas, se van a trabajar de lo suyo a otros países. Pues igual con la cuidadora de nuestros padres.
Es verdad, por el contrario, que este mecanismo permite hacer algo que de otra manera sería impensable hacer. De esta forma se puede derivar renta del país rico al país pobre. Lo hicieron nuestros inmigrantes. Decíamos que la diferencia de renta es escandalosa, así que la única manera de equilibrarla es o destinar renta a esos países, lo que se llama cooperación al desarrollo, de escaso éxito, o remesas de dinero de emigrantes hacia su país, aunque esto solo funciona en la primera generación.
Por otra parte, si observamos detenidamente el país que estamos creando y lo hacemos sin ningún tipo de prejuicio, veremos que estamos replicando la sociedad colonial española en América. Estratificada. Con todas las excepciones posibles, los niveles superiores están ocupados por peninsulares nativos, en rangos de muy altos a medianos; niveles intermedios con elites sobre todo originarios de América latina en labores de servicios, junto con población oriental y de la UE. Y una masa en puestos poco cualificados ocupada por mujeres y africanos, tanto de origen bereber como centro africano. Y luego las poblaciones de peninsulares pobres pero orgullosos y henchidos de vanidad por su origen. Vamos, un limeño del siglo XVII podría colocar a cada uno en su lugar y equivocarse muy poco. Hay diferencias, claro, gracias a la DDH, pero la estructura es similar.
Estamos pues ante un fenómeno, por favor no usar la palabra problema, complejo, histórico, que genera y generará problemas, para el que no hay soluciones de barra de bar, ni de mesa camilla, ni de herrikotaberna. Lo mejor que podemos hacer es conocer la naturaleza que lo conforma, comprender que en todo ello están involucrados humanos, para bien y para mal, y aferrarnos como un clavo ardiendo a la Declaración de los Derechos del Hombre, un documento que nos reivindica como especie.
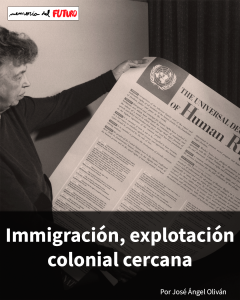




0 comentarios