Al mismo tiempo que crece la ola reaccionaria a nivel mundial, resulta urgente el análisis de su evolución, sus causas y los factores que ayudan a comprender su desarrollo. En este primer artículo…
A partir de los años sesenta del siglo XX comienza una progresiva pérdida de voto de las izquierdas en los países de Occidente. La izquierda, tradicionalmente basada en la cuestión material y apoyada en la clase trabajadora industrial sindicada como sujeto político central, se transforma progresivamente en una izquierda más centrada en cuestiones culturales y postmateriales como el ecologismo, el feminismo y el antirracismo (Inglehardt y Morris, 2016).
Ese proceso coincide con la ofensiva conservadora y neoliberal contra la clase trabajadora y favorable a la emancipación del capital respecto a los controles y contrapesos políticos e institucionales del pacto keynesiano de posguerra, con el cual el sujeto político de la masa obrera fordista se desplazará del centro de los movimientos políticos de izquierda.
Desde finales de los noventa, las opciones políticas de izquierda han protagonizado un progresivo declive electoral, solo paliado durante la década posterior a la crisis de 2008. Actualmente, únicamente en 3 de los 27 estados de la UE hay gobiernos considerados de izquierda. Mientras tanto, en el período entre la crisis de 2008 y la pandemia de 2020 se ha ido consolidando un movimiento político, cultural y mediático reaccionario, profundamente conservador y con evidentes semejanzas con los movimientos fascistas y autoritarios de principios del siglo XX.
No es objeto prioritario de esta serie de artículos dar respuesta al declive de las opciones políticas de izquierda, sino tratar de poner el foco en los factores explicativos del auge de la extrema derecha reaccionaria en los últimos años, especialmente centrados en las dimensiones económicas, culturales y territoriales del fenómeno en los países occidentales. Y, en particular, tratar de comprender qué mecanismos podrían representar cortafuegos al auge reaccionario desde el ámbito comunitario y la reconstrucción de una sociabilidad no estatal y no capitalista.
Es decir, es necesario comprender las dinámicas sobre las que se estaría asentando el apoyo social a las opciones del populismo reaccionario de extrema derecha, desde la componente socioeconómica y territorial hasta la emocional y afectiva, con el fin de entender qué mecanismos sociocomunitarios podrían estar desempeñando un papel de contención y posible alternativa a la canalización reaccionaria del malestar actual en el contexto de la crisis de la globalización neoliberal.
En este primer artículo nos centramos en las similitudes que guarda la reacción neoconservadora y el neoliberalismo con los procesos históricos de crecimiento del fascismo en el primer tercio del siglo XX. Y cómo se puede hablar de un movimiento reaccionario contemporáneo con rasgos similares a otras etapas históricas.
Neoliberalismo y fascismo posmoderno
La peor herencia de la revolución conservadora de Reagan, Thatcher y Pinochet, y de la doctrina neoliberal de los Chicago Boys de Milton Friedman es, según Wendy Brown, haber abonado el terreno para el fascismo posmoderno. El modelo neoliberal ha sido mucho más que una doctrina económica. Ha sido una forma de gobernar la vida, de configurar todas las instituciones y subjetividades según la lógica de rentabilidad, competencia y gestión eficiente. Este programa ha desmantelado la democracia desde dentro y ha sustituido la deliberación, la igualdad y la justicia social por la gestión mercantil y tecnocrática y, en última instancia, autoritaria de los asuntos colectivos.
“La herida dejada por el neoliberalismo es profundamente antidemocrática. Pero, más allá del desmantelamiento de las instituciones, es la transformación del propio sujeto político la que crea la base emocional e ideológica para el autoritarismo posdemocrático”.
—Wendy Brown, In the Ruins of Neoliberalism (2019)
La penetración de la doctrina neoliberal en todos los ámbitos de la vida social y personal convierte a los individuos en seres eminentemente económicos y empresarios de sí mismos, al tiempo que incrementa las desigualdades sociales, destruye las estructuras de solidaridad social y abre el paso al resentimiento, el nihilismo y la desafección social. El fascismo posmoderno es un fenómeno eminentemente antipolítico y antidemocrático.
En este sentido, nos encontramos con un escenario muy parecido al de los años veinte y treinta del siglo XX, con el nacimiento del fascismo y el nazismo. Antonio Gramsci, en sus Cuadernos de la cárcel, nos dejó una de las citas más conocidas sobre los períodos de crisis y de transición de orden social: “La crisis consiste en el hecho de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no puede nacer; en ese interregno aparecen los monstruos”. La misma Rosa Luxemburg, unos años antes, lanzaba la consigna de “socialismo o barbarie”. Ambos advertían sobre el colapso del orden capitalista, liberal y burgués posterior a la Primera Guerra Mundial y las consecuencias regresivas y violentas de dominación que llevarían a formas patológicas de poder como el autoritarismo, el fascismo y el populismo destructivo.
Una de las obras de referencia sobre el fascismo en los años treinta la escribió Karl Polanyi: La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. El análisis de Polanyi parte de la crítica al capitalismo liberal instaurado desde el siglo XIX, constatando que la pretensión de crear sociedades con economías de mercado totalmente desreguladas provocaba desarraigo comunitario, ruptura de la solidaridad social e inseguridad. Y en ese punto, la crisis del orden capitalista liberal de posguerra comportó una doble reacción. Por una parte, el movimiento obrero y las tendencias revolucionarias o socialdemócratas, y por otra, la reacción fascista y autoritaria. La doble reacción se resolvió en el dilema entre más democracia o más autoritarismo.
En términos historiográficos sabemos que la reacción fascista y autoritaria se basaba en un discurso de orden, disciplina y modernización tecnocrática, centrado en un cierre autoritario y socialmente excluyente para crear un orden social reaccionario. Tal y como explica Eric Hobsbawm en La era de los extremos. El corto siglo XX, la respuesta autoritaria a la crisis del capitalismo de posguerra movilizó a amplios sectores de la población, como una especie de “revolucionarios de la contrarrevolución”, que se apoyaban principalmente en una alianza entre pequeña y mediana burguesía, jóvenes clases medias y funcionariales, y especialmente entre exoficiales y soldados frustrados y perdedores de la guerra (Freikorps alemanes y Squadristi italianos). No obstante, como analizó posteriormente E. P. Thompson, la crisis económica y de las organizaciones del movimiento obrero, así como la desarticulación social de las clases populares, permitió un giro cultural hacia un nacionalismo autoritario y excluyente también entre parte de las clases trabajadoras y populares europeas. Cuando la solidaridad social horizontal entre los sujetos dominados se rompe, aparece la solidaridad vertical para formar comunidades excluyentes. En este punto, parece más que evidente un cierto paralelismo histórico.
El fascismo posmoderno que nace de la crisis del neoliberalismo en 2008 configura, sobre parámetros distintos, una reacción similar a la de los años treinta del siglo XX. La globalización neoliberal, de manera semejante al liberalismo clásico, ha implicado un giro mercantil y financiero en los modelos de gobierno, promoviendo una despolitización social. La privatización de servicios públicos, la desregulación de la economía financiera y de las relaciones laborales, la ofensiva contra sindicatos y organizaciones sociales, la deslegitimación de los procesos democráticos y de las estructuras de solidaridad social y comunitarias no solo han promovido una crisis económica y financiera de gran magnitud, sino que han dejado el terreno propicio para formas de dominación y recomposición del orden capitalista en clave autoritaria, excluyente y antidemocrática.
Como en los años treinta del siglo pasado, la crisis de la globalización capitalista de 2008 tuvo una reacción inicial en clave democratizadora, muy apoyada en movimientos sociales y populares basados en principios igualitarios y de justicia social. Sin embargo, como en los años treinta del siglo pasado, los movimientos reaccionarios y de corte autoritario aparecieron como una opción para cerrar la crisis desde arriba y recomponer el sistema económico mediante los parámetros del fascismo posmoderno y postneoliberal.
Parece que nos encontramos en un final de ciclo en el que la reacción democrática y popular tuvo que gestionar la crisis del sistema, toda vez que el movimiento impugnador y las posibilidades de transformación social más amplia han sido frenados en sus intentos constituyentes de un orden social, político y económico nuevo sobre las cenizas del neoliberalismo.
(continuará…)


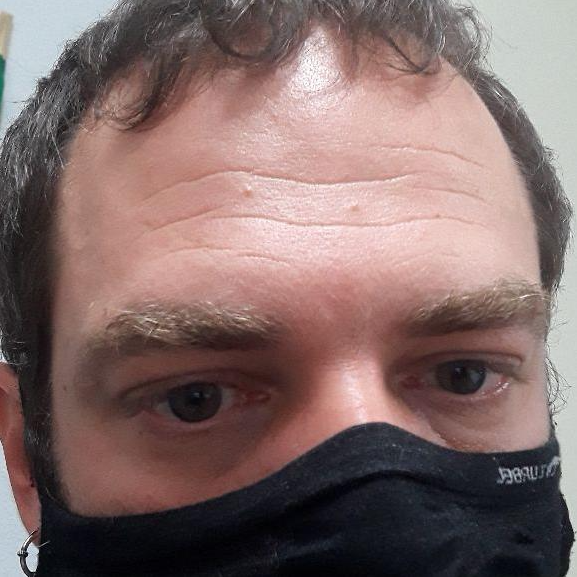
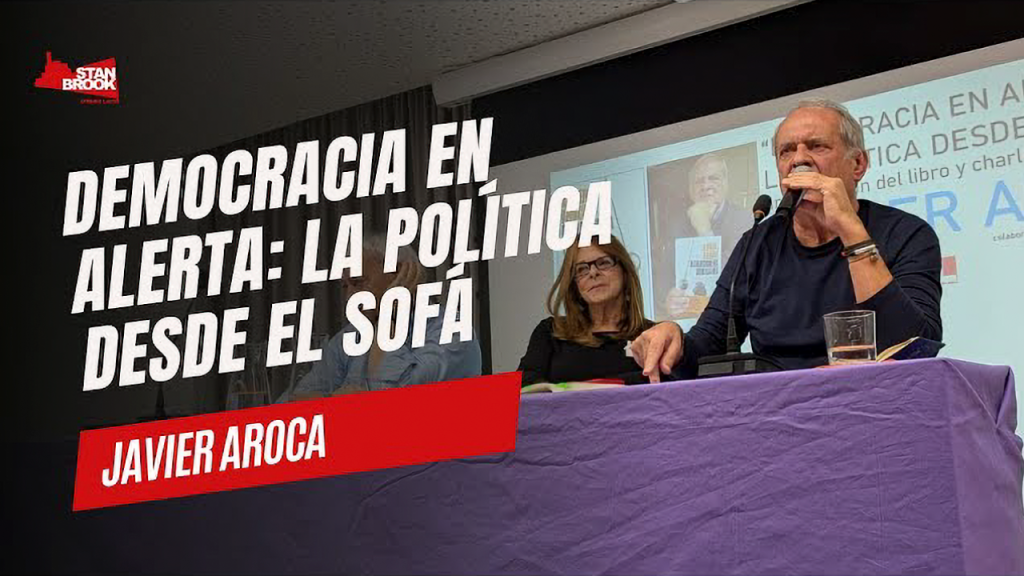
0 comentarios