¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?
Me llamo Cristina Fallarás Sánchez y soy periodista, escritora y activista.
¿Nos puedes contar un poco tu trayectoria laboral y militante?
Creo que mi trayectoria laboral es una cosa, y mi trayectoria militante es otra. Es decir, la militancia no es una cuestión laboral. La militancia nunca es lucrativa y, por lo tanto, no es laboral, porque solo es trabajo aquello por lo que te pagan. Y creo que, además, tenemos que tenerlo muy claro: aquello por lo que no nos pagan no podemos llamarlo trabajo, porque no lo es.
Entonces, mi trayectoria militante… Yo empecé militando en los barrios de Barcelona, en el movimiento de comunicación vecinal. Empecé montando periódicos obreros, gratuitos, de barrio, en 1989. Yo tenía 19 o 20 años, creo. Era muy jovencita, pero empecé en Nou Barris, una zona obrera bastante dura entonces, donde se filmó la película «El 47». Empecé allí, montando prensa vecinal.
Estuve diez años haciendo prensa obrera gratuita, para personas cuyas problemáticas no salían en los medios tradicionales. Les hacíamos periódicos para que su realidad estuviera reflejada. De ahí pasé a militar en la memoria histórica.
A partir de ahí, toda mi militancia ha sido desde el «yo», desde el relato. Pasé al movimiento antidesahucios. Exposé la historia de mi familia y también la de mi propio desahucio. Publiqué dos libros: en el caso de la memoria histórica, Honrarás a tu padre y a tu madre; y sobre los desahucios, A la puta calle. En ambos relataba mi historia personal y, además, participaba en todo el entramado, pero sobre todo instando a las personas que vivían esas situaciones a relatarse en público para eliminar la culpa y la vergüenza.
Creo que la gran militancia que he hecho, ahora sobre todo enfocada en la violencia sexual, se podría resumir como una lucha por la ruptura del silencio y el relato desde el yo. Es decir, es imprescindible para transformar la sociedad que nos relatemos antes a nosotras mismas. Si tú no te relatas, no podrás modificar la sociedad.
Todo esto viene de que un día me pregunté: ¿cómo puede ser que en España haya alrededor de 120.000 desaparecidos y desaparecidas de la Guerra Civil y el franquismo y que no estemos sacándolos de las cunetas? ¿Cómo puede ser que la población no cogiéramos pico y pala y saliéramos? Y me di cuenta de que es porque no nos habíamos contado nuestra propia historia. No puedes militar en la historia de otros si no has resuelto la tuya.
Hice lo mismo con los desahucios, y estoy haciendo lo mismo con la violencia sexual. Más allá de relatarme yo, pasé a montar el movimiento #Cuéntalo, para que otras personas se relataran. Fue una barbaridad: se relataron varios millones de mujeres de 60 países distintos.
He dado el paso de recopilar yo los testimonios. Me di cuenta de que hay un tipo de relato que no practicamos porque la sociedad nos castiga por hacerlo. En la primera transición, por ejemplo, los rojos y rojas que habían luchado contra Franco o cuyas familias fueron represaliadas, no se relataban porque seguían con miedo.
Con la violencia sexual pasa algo parecido: no nos relatamos porque tenemos miedo, pero también porque sentimos culpa y vergüenza. Entonces, además de ser yo misma quien me relata para dar ejemplo —para decir «no pasa nada, cuéntalo»—, empecé a decir: relatarse es un acto político. Participas de una memoria colectiva, y esa memoria transforma la historia. Es importantísimo.
Pero también entendí que hay mujeres que no pueden hacerlo. Porque la sociedad, su pareja, su familia, su entorno laboral… las castigarían. Entonces pensé: que me lo manden a mí. Yo lo desidentifico, lo codifico, lo anonimizo y lo lanzo. De esa forma, la memoria colectiva no se frena por el hecho de que no podamos poner nombre.
Solo se relataban aquellas que podían atreverse. Esa idea de «poner el cuerpo», que en el feminismo manejamos mucho, es buenísima. Pero siempre hay que partir de la base de que hay mujeres que no pueden poner el cuerpo ni la identidad. Ahora me dedico a recopilar esos relatos.
¿Quieres hablar de tu vida laboral?
Trabajo como periodista desde 1988. Llevo casi 40 años de vida laboral periodística. He hecho de todo: reportera de calle, directora de periódico, guionista, jefa de redacción, subdirectora… todo. Hasta que salió la primera sentencia de La Manada.
En ese momento era tertuliana política en televisión. Estaba en directo cuando se hizo pública la sentencia. De repente, mi cuerpo y mi cabeza reaccionaron, y me di cuenta de que ya no podría hacer información nunca más. Es decir, que los cauces de la información que la sociedad necesita ya no los estábamos dando desde los medios tradicionales. Había que inventar nuevos canales de comunicación horizontales, no jerárquicos. Y así lancé el movimiento #Cuéntalo.
Desde entonces, solo hago opinión.
Paralelamente, soy escritora. He publicado 14 libros: uno testimonial y los demás, en su mayoría novelas, aunque también hay dos ensayos y un libro de poesía. Publico desde principios de los 2000. He hecho algún guion para documental de cine, y hago teatro político. Tengo una asociación, Acción Comadres, que hace teatro de acción política desde el testimonio, desde el yo. No es profesional, pero trabajo con profesionales.
También me dedico profesionalmente a dar conferencias, tanto en España como internacionalmente, sobre literatura del yo, el impacto del fascismo sobre las memorias y la acción radical de los hombres heterosexuales blancos sobre los cuerpos del resto del mundo.
¿Qué estás haciendo ahora mismo en tu posición actual?
Estoy haciendo algo muy difícil: asumir mi propia transformación y volcarla en mi literatura.
Desde 2018 recopilo testimonios de mujeres e insto a que se relaten en casos de violencia machista, especialmente sexual. Yo sufrí violencia sexual desde la infancia hasta hace relativamente poco, y violencia machista toda mi vida. Trabajar con los relatos de otras me ha modificado tanto que me he dado cuenta de que había vivido toda mi vida desde la rabia.
Había construido mi ser profesional —tanto en el periodismo como en la literatura— desde la rabia. Y usar la rabia para crear no está mal. Pero hace poco me di cuenta de hasta qué punto las mujeres me han cambiado. Las mujeres, al relatarse, me han transformado.
El otro día me senté a escribir un libro sobre mi vida en los años 90 y sobre todas las veces que me violaron, que son centenares. Lo explico así: cuando sufres violencia sexual en la infancia, desarrollas múltiples consecuencias: trastornos alimentarios, intentos de suicidio, autolesiones, trastornos del espectro bipolar, trastorno límite de la personalidad, adicciones…
En mi caso, alcohol, tranquilizantes, cocaína, speed… En mi tiempo eran anfetaminas y alcohol. Eso te dejaba inconsciente, y entonces te violaban. Cuando pasas media vida inconsciente, es imposible saber cuántas veces te han violado. Pero más de cien, seguro. Mucho más.
Eso convierte tu cuerpo en un lugar cuya rabia necesitas canalizar, o te matas. Yo la canalicé a través de la literatura y del activismo.
Y ahora, después de todo eso, me doy cuenta de que ya no tengo rabia. Me senté a escribir y noté que la rabia ya no estaba. Y entonces, mi forma de escribir, de expresarme, ya no servía. Porque si toda mi expresión nacía de canalizar la rabia, y ya no está, tengo que modificar mi forma de escribir.
Estoy en ese proceso, que es raro, pero muy interesante: ver cómo esta nueva situación transforma aquello que más amo y que mejor sé hacer: escribir.
¿Cómo te gustaría verte dentro de unos años? ¿Cuál es tu proyección de futuro?
Es gracioso, porque cuando trabajas… A ver, yo estoy en terapia desde hace años. Deberíamos estar todas en terapia desde hace años. De hecho, debería pagárnosla el Estado, a toda persona en esta sociedad que no sea un varón heterosexual blanco. Luego ya veremos con ellos, que igual les hace más falta, pero no vamos a luchar contra la ola.
Yo he llegado a un momento de mi vida en que no lo sé, pero tengo cierta paz.
Tiendo a imaginarme escribiendo en una casa alejada de la ciudad, con un perro, en silencio. Esa sería mi idea de la maravilla. Lamentablemente, he sido pobre toda mi vida. Bueno, no toda: tuve una época bastante rica, cuando era directiva en los periódicos, que afortunadamente pasó. Prefiero ser pobre.
Fantaseo con una comunidad de mujeres. No es que me vea ahí, pero me gustaría vivir en una comunidad no mixta, de mujeres y quizá también de maricas, en un entorno natural, alejadas del ruido, y también de lo que traerá la tecnología.
Últimamente me he sentido bastante mayor manejando tecnología. Soy muy buena en redes; por eso he lanzado movimientos potentes. Pero lo que viene ahora no lo vamos a poder manejar. Con los conocimientos que tengo —que no son pocos—, me doy cuenta de que no seremos dueños del fruto de lo que estamos construyendo.
Va a haber un quiebre democrático, un quiebre comunicacional, un quiebre en la idea de representación de la identidad. Y eso me hace desear ser vieja. Quiero descolgarme del presente. Vivir, por fin, una vida que no tenga que ver con la inmediatez.
Cuando eres periodista y activista, estás muy metida en el presente constante. Desgajarse de eso, en un entorno de mujeres cultas, en paz, en una especie de ecofeminismo anclado en el tiempo… me parece una idea maravillosa.
¿Quieres añadir algo más?
Sí. Me gustaría hacer un llamamiento al activismo. Vivimos en una sociedad centrada en la producción, el lucro y la construcción individual.
El activismo como forma de vida es fundamental. Ya ganarás dinero, ya producirás. Pero la acción común para mejorar las condiciones del resto de los seres humanos con los que compartimos espacio es importantísima. Me da igual qué tipo de activismo: por las raíces de los árboles, por tu pueblo, por las uñas de los pies o contra la violencia machista. El activismo es una forma de vivir.
Creo, además, que el feminismo actual ha abierto una vía importantísima y será la única forma de luchar contra un neofascismo tecnológico contra el que no vamos a tener herramientas.
Creo en lo pequeño. Una amiga mía, Marina Fortuño —que fue profesora mía—, una periodista extraordinaria de Zaragoza, habla de «ocuparse de lo menudo»: eso que parece un detalle, pero que, si lo cuidas, se multiplica.
Si cada uno cuida un detalle, se multiplica el cuidado. Hemos hablado siempre de grandes activismos: contra la guerra, el pacifismo, la ecología… Y esas grandes causas no solo se nos han quedado grandes, sino que muchas veces reproducen estructuras jerárquicas repugnantes, como los partidos políticos.
A mí las grandes ONGs me parecen entidades peligrosísimas. Su construcción jerárquica y económica las convierte en grandes rodillos de producción capitalista.
Si conseguimos ocuparnos de lo menudo —una planta, los tejidos nobles, los cuidados, las compañeras, el amor, el entorno cercano—, creo que podemos salvarnos. Al menos, crear pequeños entornos de cuidado y dignidad.




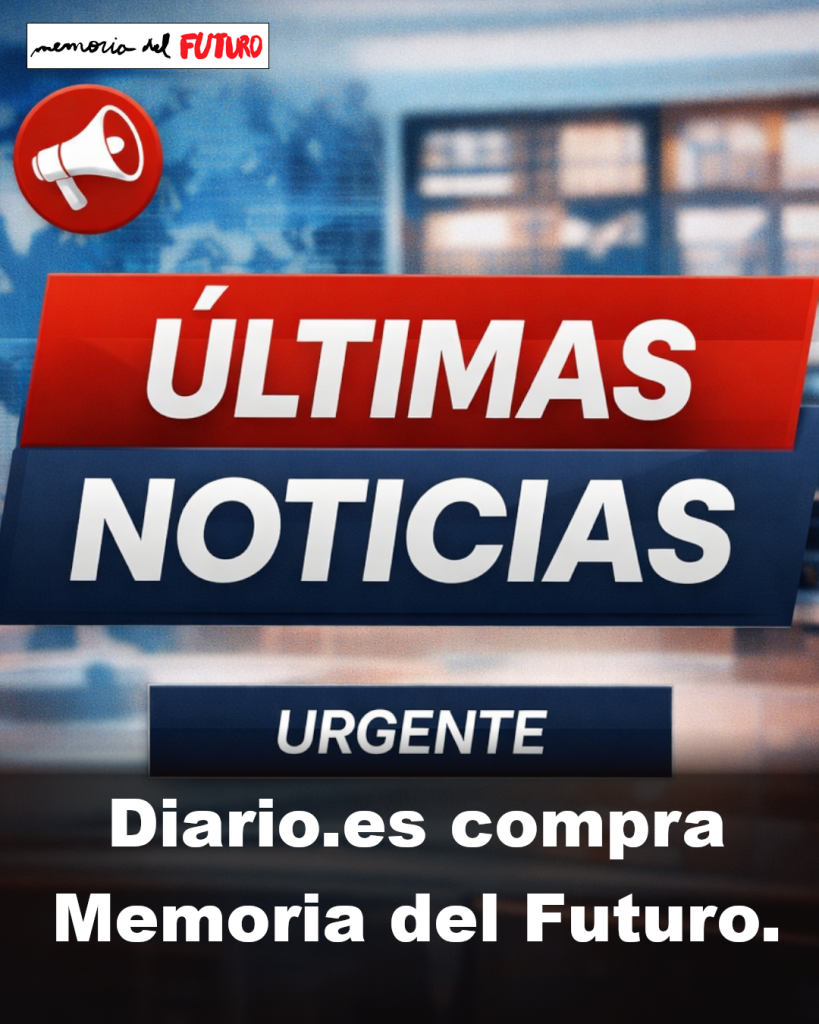
0 comentarios